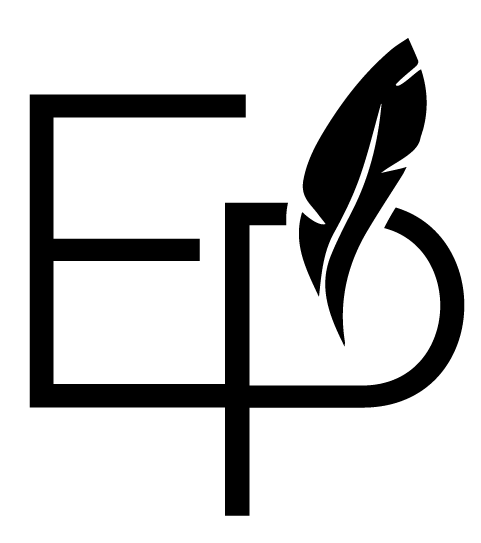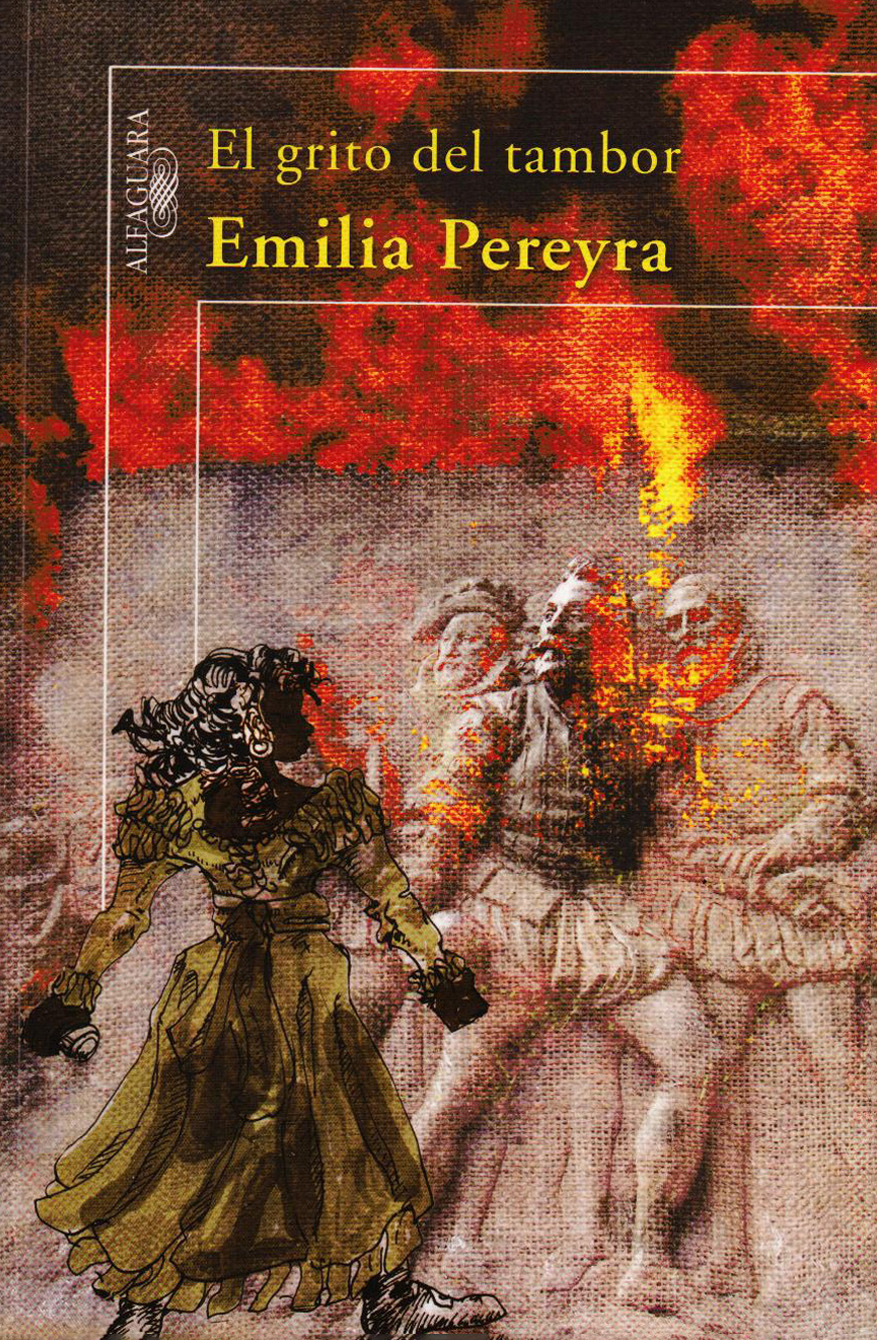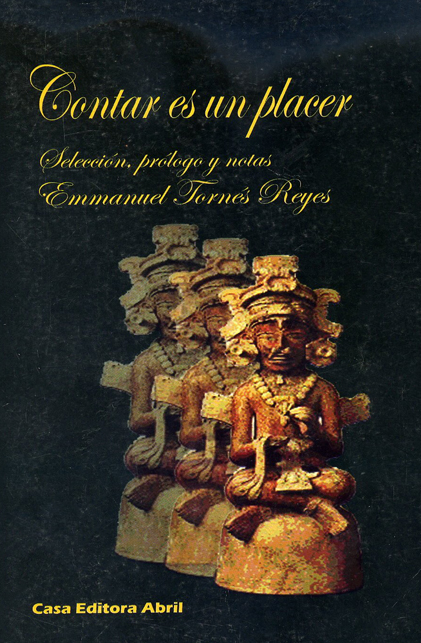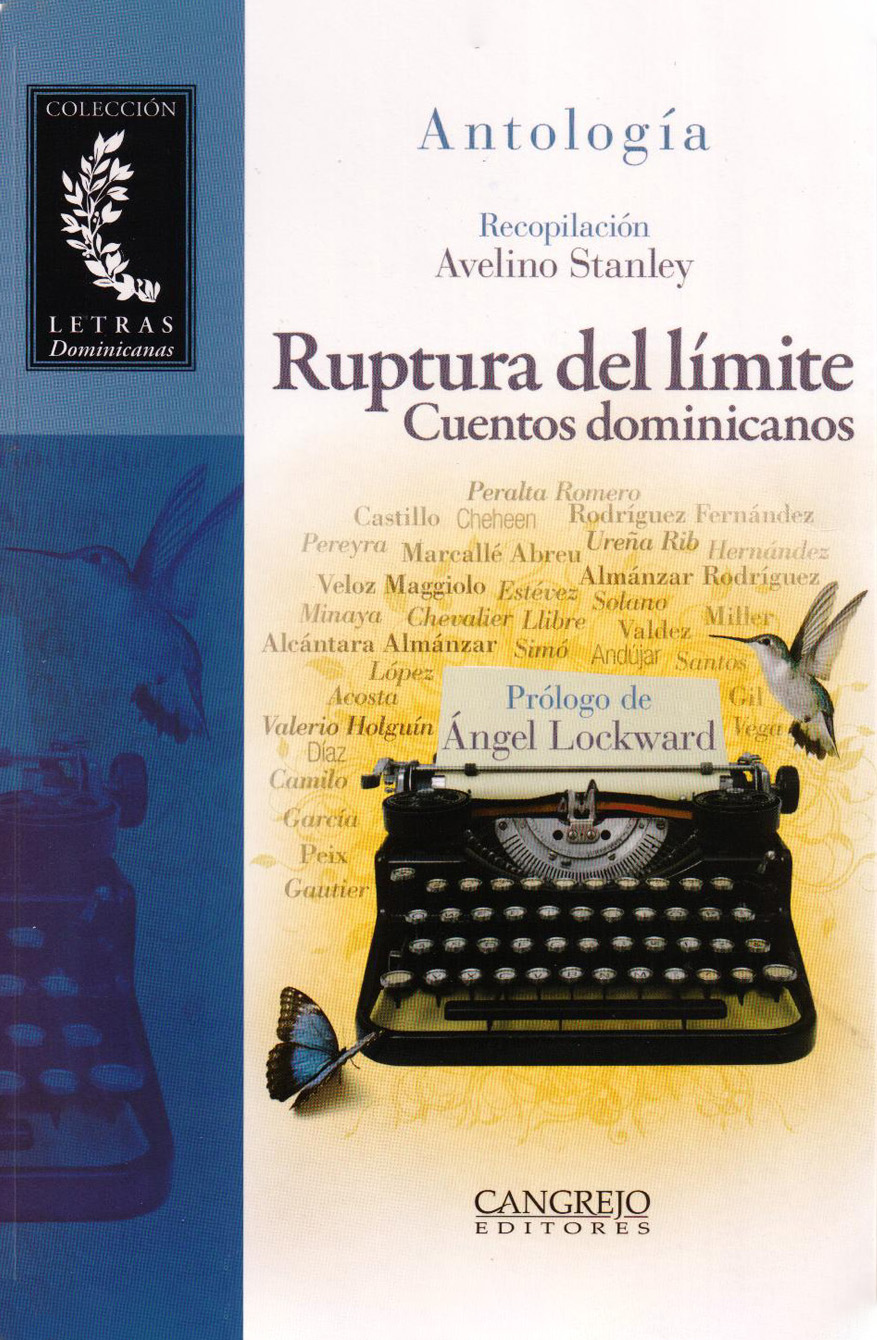FRAGMENTOS DE LAS OBRAS

Novela
El crimen verde
En el momento en que llega la patrulla, Barrio Chiquito es un hervidero de comentarios. En las esquinas, los vecinos comentan y las comadres tratan de adivinar qué ha pasado. El capitán llama
por la radio al médico legista, quien desde que llega, presuroso, examina las fundas, pone cara de preocupación y hace que trasladen “el material” inmediatamente al Instituto Forense. En los otros
patrulleros entran a tres tígueres del barrio para fines de investigación. Los que descubrieron los despojos del cadáver, en las treinta fundas negras, se han esfumado.
Apenas despuntaba el día cuando Alberto, alias Moreno, y Tirso, alias Bocón, descubrieron la sangre que manaba de las fundas plásticas, colocadas al lado de un tanque, frente a la casa número cinco de la calle Diez.
Los dos hombres, que viven en el mismo edificio y suelen marcharse a trabajar a la misma hora, iban caminando por la calleja silenciosa, cuando Bocón vio el manchón escarlata en la acera.
—¡Coño!, ¿qué será esta vaina, Moreno?
El hombre abrió los ojos desmesuradamente y sus belfos permanecieron separados.
—Será carne o a lo mejor un animal muerto, degollado, como el que dejaron el otro día– le respondió Moreno, inclinando su voluminosa silueta. Entonces abrió una funda. El vaho que lo envolvió lo dejó sin aliento.

Novela
Cenizas del querer
Se llamaba Luis María Caro González. Era alto y desgarbado, de piel tan pálida que descubría los ramales de sus venas azulosas. Poseía una mirada indómita, una sonrisa generosa y
cálida y una frente reluciente. Tenía copiosos cabellos color bronce, cubiertos por el polvo de los caminos recorridos en su ronca
camioneta. En contraste, era atildado y ceremonioso. Vestía pantalones almidonados, camisa crema, con pequeñas máculas, y zapatos rústicos.
Después de almorzar en una desvencijada fonda de la carretera, en medio de un paisaje de sol desparramado sobre las techumbres oxidadas, árboles sedientos y animales raquíticos, arribó a Azua de Compostela. Cometió un error. Llegó a la residencia de Beatriz de Rivera en un momento imperdonable: la prolongada hora de la siesta, dedicada exclusivamente al descanso reparador y sin interrupciones hasta pasadas las tres de la tarde.
La visita no fue un acto pensado, sino producto de la certera intuición de un vendedor de buen olfato. Recordaba que hacía varios meses había hecho algunas ventas en ese mismo barrio.
Nadie le había recomendado que se detuviera en esa residencia, pero al ver la hermosa casa, cuidadosamente ornamentada, supo que albergaba a personas cultivadas en el buen gusto e interesadas en mantener una atractiva apariencia.
Detuvo su vehículo frente a la residencia rodeada por un balcón de balaustradas oscuras, en que cabeceaba una cotorra de verde plumaje, dentro de una jaula límpida.
Como era su costumbre, la señora dormitaba cubierta por un mosquitero de tul blanco, bajo la brisa artificial generada por un gran ventilador runruneante, con una ligera bata y el pelo envuelto en rolos plásticos.
Dinda había ido al mercado municipal para comprar víveres y frutas, y Divina Pastora, ajena al mundo real, soñaba en su cuarto de peluches y galanes de papel.
Después de ser despertada por el timbre insistente, doña Beatriz se lanzó corriendo hacia la puerta, pensando que quien llamaba era Dinda. Tan segura estaba de que era la cocinera que no corrió la cortina de la ventana para cerciorarse. Abrió de sopetón y se encontró con el sonriente desconocido. Llena de estupor, consciente de su penosa facha –con la ropa interior asomando por la bata, descalza, y con las rayas de la almohada surcándole la cara– se le extraviaron las palabras.
—Buenas tardes, distinguida dama. Vengo a ofrecerle los mejores productos para…
Se encolerizó. Comprendió que se trataba de un impertinente o de un embaucador barato, de los tantos que pretendían que adquiriera sus productos de porquería. Respiró hondamente,
tratando de dominarse. Miró la relajada cara del hombre, escuchó su voz de dicción perfecta y de matices de mermelada, y continuó dominada por la ira.

Novela
Cóctel con frenesí
Noche absoluta y plena. Dura y frágil como el cristal. Un cielo como una cúpula compacta. Como un casco vetusto. Como un sombrero siniestro. El mar rugiente y bravío. La lluvia caía sin armonía sobre el agua oscilante. Allá, las luces de un barco perdido en la vasta oscuridad y aquí, muy cerca de la avenida asfaltada, la gente huyendo, para guarecerse bajo las galerías y los toldos. Los restaurantes estaban colmados por beodos y alegres parroquianos. La música bulliciosa y tropical llegaba hasta sus oídos con un rumor de agonía, confundido con el ruido de un chubasco. Burundi soportaba el aguacero que lo mojaba entero y se precipitaba sobre la flaccidez de su cuerpo y su piel erizada.
Estaba solo en la pequeña plaza. Los pies descalzos, tendidos sobre una piedra. Los restos pesaban sobre su espalda. Burundi ya no lloraba. Sus ojos estaban marchitos como un bagazo de caña, como un niño famélico. A través de sus pupilas aparecía, difuso, el paisaje de la lluvia, los automóviles mojados, los cocoteros zarandeados por el viento. Se recostó en el banco. Sus fuerzas huyeron y entró en la inconsciencia por un túnel lleno de una luz lechosa. Sueños enmarañados y confusos lo asaltaron enseguida. Se retorcía. Su cara fue espejo de sus sensaciones. Su boca estaba trémula y deforme. Soñó que sobre la ciudad caía un chubasco y que las aguas lo arrastraban al fondo de un abismo. Él no hacía nada por salvarse, seguía en los brazos de la corriente. Cuando abrió los ojos, el agua lo calaba. Intentó levantarse. Su cuerpo enclenque no le respondía. Sus piernas estaban entumecidas. El cadáver hediondo le impedía moverse. Por eso permaneció tranquilo, sometido a esa dictadura. A su lado, el mar tenía una bravura feroz y las olas agitadas parían sonidos de muerte.
De su anatomía no surgía un movimiento ni un impulso. Aguardaba simplemente. Vegetaba. El pequeño diluvio barrió las calles, estremeció palmeras, anegó plazas y dijo adiós en la madrugada, dejando enormes alfombras de hojas muertas, árboles quebrados, caos, derrumbes y el asfalto rutilante.
El sol intenso lo despertó. Claridad diamantina. Cielo límpido. Ni nubes ni manchas oscuras. Aire con baños de sal. Abría los párpados. Intentaba mover los miembros de su cuerpo. Bostezó y se quedó mirando el intenso oleaje. Poco a poco, comenzó a maniobrar para desprenderse el cadáver. Por fin, lo vio caer pesadamente. Aspiró el vaho. ¡Cuánto hedía! Respiró una vez más. Estaba al lado del acantilado. Abajo, el agua viva y ondulante. Él la miraba con abulia. Sus párpados se sellaron. Lo invadió una dejadez, próxima a la incuria. Desde alguna fibra de su ser le llegó el valor que le había faltado en otras ocasiones. Fue como un resorte. No pensó en nada. Sólo al final, cuando comenzó a rodar y su cuerpo estaba al borde de las rocas salpicadas por el agua salada, emergió la imagen de Chucha y pronunció su nombre. Después cayó como un bulto pesado sobre la masa grisácea. Un sonido. Un golpe. Luego la nada. ¡La nada! Sólo el líquido en movimiento. Las olas espumosas. El ruido y las rocas. Sus brazos y piernas se fueron hundiendo con lentitud hasta que no quedó más que el agua algo enfurecida.
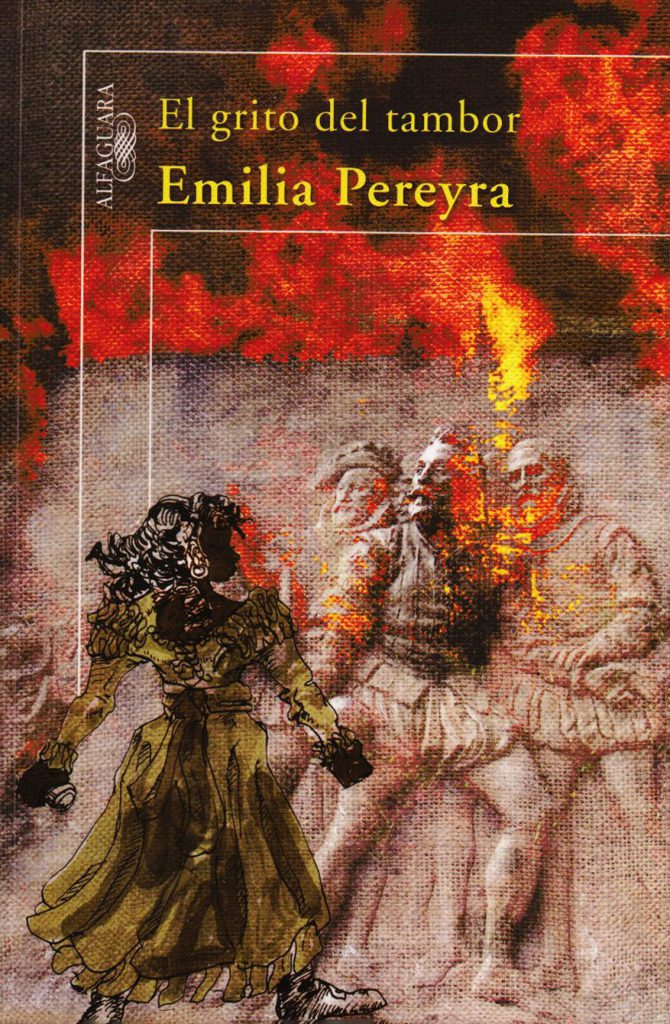
Novela
El grito del tambor
Bajo el deslumbrante sol del Caribe, el altivo corsario da sonoras pisadas con sus botas de cuero en la proa del poderoso navío, extrae ásperos sonidos de su preciado tambor y aspira el aroma de las olas como si olfateara un suculento manjar.
Sir Francis Drake descansa la luminosa mirada sobre las hinchadas velas como si ya tuviese ante sí el anhelado botín y no vislumbra la posibilidad de que sus planes inflados se conviertan en una exigua recompensa ni en una pesadilla provocada por la ciega pasión.
No se agita el indómito corazón del inglés a causa del miedo, sino de la expectación y la codicia. Infla sus delirios la presunción de que pronto tendrá más riquezas para sí y para la reina; mayor grandeza para el imperio y nuevas medallas para su pecho. Supone que la tierra por someter es una enorme cantera. Ocupa un lugar cimero en la historia por ser la primera descubierta por Cristóbal Colón, el almirante legendario de la mar. Es la veta por donde comenzó la insólita y descomunal conquista de las heredades del Nuevo Mundo. El experimentado navegante sabe todo eso e intuye mucho más. Conoce truculentas historias sobre enriquecimientos colosales y hallazgos fantásticos. Pero él también teme a lo desconocido, aunque consigue disimularlo. Sólo conocen sus miedos los rincones de su alma, donde se anidan las turbulencias que le disipan el sueño y lo hacen estremecerse cuando domina el silencio y lo acosan obsesiones y recuerdos.
Él y sus hombres han tenido un prolongado y arduo navegar, doblegado traicioneras tormentas y visto ardorosos días de sol y noches de luna fastuosa, nunca avizoradas en su amada Inglaterra.
Ahora el zorro de la mar otea su próximo destino: la costa de Santo Domingo. La puerta de los ducados y del oro. La lucha cuerpo a cuerpo. El estallido de los cañones y de los gritos; el excitante atractivo de lo ignoto. “¡Ay, rica tierra de la que mucho se habla! ¡Santo Domingo!”, exclama y se promete que en poco tiempo saldará con la Corona de España antiguas deudas y graves ofensas.
“¡Nada ni nadie nos derrotará! La flota es invencible, el Isabel Bonaventure, superior; las armas, suficientes; el brío, demasiado; y nuestro valor, infinito”. Drake está convencido de que nadie podrá repeler su determinación, a menos que prefiera la horca, la espada o los cañonazos.
“¡Cobardes! ¡Colonia española, temblarás con mi obsequio de Año Nuevo!”.

Novela
El faldón de la pólvora
El primer disparo truena en los oídos de María Trinidad Sánchez y apenas se revuelve por dentro la débil figura vestida con la eterna saya marrón mientras espera la descarga mortal.
Ante los verdugos, la mujer acaricia el crucifijo de plata. Su rostro permanece sereno, como si orara tranquilamente un día cualquiera en el reposo de la capilla del Carmen. Aspira con calma el nauseabundo olor de la pólvora, acabada de estallar, y sus ojos se quedan fijos, la frente en alto, apuntando hacia el sol deslumbrador algo manchado por rabos de nubes tristes.
A su derecha, Andrés Sánchez, su querido sobrino, cae fulminado por el fuego. El tiro le parte el corazón y apenas puede lanzar un grito que rompe las entrañas de la gente. En silencio, María Trinidad se conmueve y reza por el descanso de su alma.
“En segundos lo acompañaré a la morada del Señor y en sus brazos descansaremos por siempre”, susurra ella.
Suenan dos detonaciones más pero ninguna roza siquiera a la mujer, erguida como una palmera. Los soldados lucen nerviosos y desconcentrados.
En el cementerio, los sollozos crecen, cual oleadas, y se extienden como pelusas viajeras entre la gente conmovida. Ahora no hay brisa aunque muy temprano la amable atmósfera de febrero se fue tiñendo de grises. Luego despidió lo sombrío ese jueves en el que ha llovido muy temprano y brillan con fuerza los árboles frondosos.
Monseñor Tomás de Portes hace un gesto con la mano, intentando contener los tiros.
—¡Deténganse! ¡Ninguno de estos soldados es capaz de matar a esta hija de Dios! ¡Ninguno! Hasta tiemblan al disparar. Esta ejecución es un suplicio. ¡No hay valor para cortar una vida santa! ¡Ningún corazón merece tantos tormentos y menos el de una piadosa y tampoco el de los demás desdichados que padecen la condena!
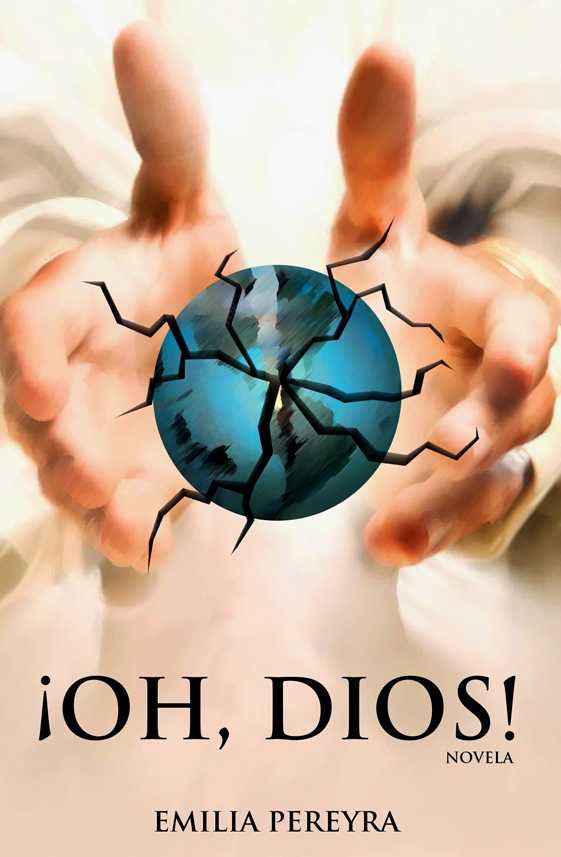
Novela
¡Oh Dios!
Castigo en Villa Certosa
Aquel día no se escuchan grandiosos acordes en rincón alguno de la Tierra. Es un domingo de suave brisa y cielo esplendoroso, como muchos otros prodigados a la humanidad durante siglos.
Tiene Dios un impulso auténticamente propio, de esos que sólo él puede sentir. Obedeciéndose a sí mismo, se traslada en un soplo hacia Cerdeña, isla paradisíaca omnipresente en sus oídos de manera estrepitosa desde la madrugada. Imagina por qué, aunque no da mucha acogida a su presunción, pues en sus miles y miles de años de gobierno del Universo, de lo visible y oculto, de lo humano y bestial, se ha convencido de que hasta él puede confundirse. Su subconsciente muestra más potencia que su razón y en poco tiempo está recreándose en la costa Esmeralda y en la preciosidad de sus aguas turquesas y de su vegetación de gradaciones asombrosas. Tiene una certeza: no es sobre una franja del inmenso Mediterráneo donde debe detenerse. Planea sobre las calas y se acerca a Villa Certosa, de cuya vasta superficie salen carcajadas atronadoras, la voz de Sal da Vinci, cantando “Zoccole, zoccole”, y otras señales del goce sin cordura.
Entra a la estancia y es impactado por la magnificencia del entorno y el desparpajo del oficiante mayor del poder, la fama y la riqueza. Azorado, no da crédito a la desmesurada belleza forjada para el disfrute humano a golpe de ingenio, caudales y sofisticados equipos. No ha conocido antes jardines frondosos y fragrantes como aquellos, ni visto órganos sexuales decorados y tan expuestos, ni soñado con los juegos de la impudicia, ni imaginado las bebidas deliciosas ni los suculentos platos prodigados en el jolgorio, en que goza a plenitud el mismo Berlusconi, arrojado emperador de los tiempos postmodernos. El receptor de las caricias de las esculturales mancebas, tocadas con el gorro de Papá Noel, es llamado Papi por ellas, mientras lo besan, ríen, cantan, beben, aplauden y aspiran un polvo blanco, colocado en platillos dorados.
En el festejo se entera Dios qué significa ser velina al observar y escuchar, desde el arabesco de una araña colgada del techo, a la constelación de beldades jovencísimas revoloteando como mariposas en torno al añejo seductor. El magnate las mima con abierta delectación. Otros atisban, jugueteando y degustando champaña, vinos, bresaolas, tallarines con setas, escalope con patatas y tarta de yogur.
Conmocionado, se dispone el Creador a leer cada pensamiento y se adentra en lo insondable de las almas en divertimiento, cuyos cuidados cuerpos son máquinas imbatibles al servicio del placer. Al sumergirse en la consciencia y subconsciencia de convidados y anfitriones, servidoras y servidos, no encuentra gracia alguna en ellos. Se alarma con la naturaleza y cantidad de intenciones y anhelos recónditos y retorcidos, abundantes como las cataratas más copiosas de cuantas creó.
La voz de Dios truena en medio del ruido.
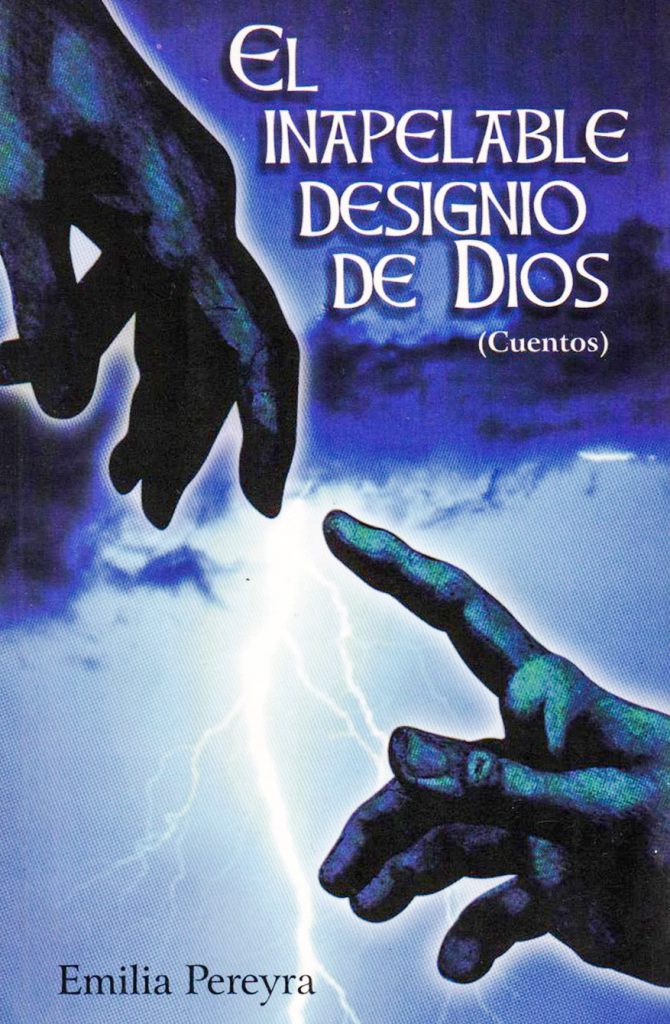
Libro de cuentos
El inapelable designio de Dios
Génesis (fragmento)
La luz bermeja ilumina los rincones. Por la ventana han entrado en tropel pequeñas mariposas que revolotean y revolotean sobre mi lecho. La débil luz de la bombilla se enciende y se apaga. Unos destellos ambarinos juegan en la oscuridad. Estoy laxa, el cuerpo tendido sobre la cama mullida, presta a vivirlo todo sin caer en los brazos del asombro.
Se han esfumado mis quejidos. Mi sudor se ha secado con rapidez. Vivo un momento de serenidad. Todo lo percibo con nitidez: el moderno mobiliario, el color verdoso de las cortinas, el ruido lejano de una ducha abierta. Una gota de sudor, finísima, baja por mi frente. El techo comienza a girar sobre mí y las mariposas, amarillas y majestuosas, escapan subrepticiamente. Dos palomas altivas, de albo plumaje, hurgan en la polvera. En sus alas nacaradas enredan un collar de perlas. De repente, el dolor me ataca. Me persigue, sin tregua, como a un fugitivo. Se me escapa un quejido. Me retuerzo. Estiro las piernas, toco mi vientre abultado y, cabalgando en la cumbre de la desesperación, lanzo la sábana hacia arriba. La almohada cae, en silencio, sobre la alfombra. Cierro los ojos y entro a un mundo de completa oscuridad. Abro los párpados y atrapo a una de las palomas. En mis entrañas algo crece como una planta y pronto querrá gritar. Me desconcierto, sufro y grito yo, primero. La atmósfera sigue siendo rara. Los rincones son rojizos. ¡Ay!, siento un dolor punzante que me lleva quién sabe cuánto tiempo atrás.
…me reflejo en el espejo del pasado. Pronto llegará la noche y el sol agoniza poco a poco Hay vitalidad en mi rostro; vitalidad en mi mirada. Estoy acodada a la mesa de un bar. El suave quejido de una trompeta triste pasa por mis venas. Unos ojos orientales asisten conmigo a la irremisible agonía del atardecer. Una canción me lleva a las lágrimas. Él me consuela. Nos marchamos y acabo enroscada a cuerpo amarillento. Sorprendida, ávida, no vuelvo a ser yo. Horas después, mi mano trémula esboza un adiós de parque solitario, tapizado de hojas secas.
Esos instantes cobraron vida, se han alimentado y han crecido en mis entrañas. Las dos palomas que jugaban en el tocador se han marchado. Ardo en calor ¿Tendré fiebre? He comenzado a sudar copiosamente. Es como si agua tibia corriera por mis senderos a raudales. Me doblo, estiro los brazos, se contraen los músculos de mi cuello. Vuelvo a gemir. ¡Uf, uf! Respiro; hago un esfuerzo tremendo. Ha llegado. Es un querubín precioso. Chilla y se proclama en condiciones óptimas. Ha traído luz. Por la ventana se cuela un rayo bermejo. Acuno la criatura a mi lado. Toco sus labios tiernos, su nariz oriental y sus ojos pequeños.
Ese brote ha roto mi quietud. Estaba colocada frente a la pared, en reposo. Tenía las manos agarradas. Del piso se elevaba un olor indefinido. Un olor a campo abierto o a mar, quizás. Aún así estoy llena regocijo.
…un nuevo dolor me invade. Es como cuchillo centelleante atravesando parte de mi cuerpo. Y así hago un rápido viaje al ayer. Me pierdo en los laberintos de una lejana noche de ¿enero o febrero? En esa época llevaba siempre el pelo corto y un viejo bolso de piel. Vestía pantalones desteñidos y blusa ancha. Andaba en completa libertad, acompañada de una mano fuerte. Mi paso acompasado, de botas charoladas, sonaba crac-crac. Vivía en un mundo de sosiego. Viento tranquilo; apartamento confortable. Exóticos cuadros pintados por él colgaban de paredes color hueso. Pinceles, caballetes, y yo, tendida sobre el sofá, posando desnuda con placidez. Después, ¿qué sucedió después? Momentos inenarrables. Un lecho blando, un ser explorándome palmo a palmo, poro a poro. Luego, semanas de encuentros y la desaparición. La cobarde huida y la búsqueda desesperada. Cansada de ir tras su rastro, renuncié. Los días volvieron a ser monótonos. La tierra se tragó tranquilamente el sol.

Ensayo
Resistencia cultural en la dominación haitiana
Cuando empezó la dominación haitiana, Santo Domingo español había experimentado un prologado proceso de sincretismo, en el que se mezclaron esencialmente elementos de las culturas indígenas, españolas y africanas.
Por ende, las particularidades étnicas se habían amalgamado. Coexistían blancos, negros y una cantidad mayoritaria de mulatos que hablaba el idioma español y practicaba la religión católica, sin que se produjeran confrontaciones por asuntos raciales.
La esclavitud, atenuada por las cercanas relaciones entre amos y esclavos en la porción oriental, subsistía sin los altos niveles de violencia, prejuicios, segregación y constreñimiento que se habían dado en la colonia francesa, y que culminaron con la rebelión de los sometidos.
Existían, entonces, una historia común, una cultura y unas formas de vida que acercaban a la pequeña población de la época y creaban un perfil de nación con características singulares, en el que sobresalían elementos hispánicos fundamentales como el idioma español, el catolicismo y ciertas costumbres heredadas de la antigua metrópoli. A la par, en la población haitiana se expresaba otro tipo de sincretismo, surgido básicamente de las aportaciones africanas y francesas, españolas e inglesas y de otras inmigraciones como la holandesa, que se habían asentado originalmente en la isla de la Tortuga, centro de bucaneros y filibusteros, donde empezó la génesis de Saint Domingue francés.
Tras obtener su libertad de la Francia napoleónica, en 1804, con su sangrienta revolución, y convertirse en el segundo Estado independiente en el hemisferio occidental, Haití fue escenario de violentas confrontaciones sociales y conflictos de raza entre negros y mulatos. Una vez fue eliminada o expatriada la mayoría de los acaudalados blancos franceses, la nación fue dividida por una intensa y desgarradora lucha por el poder político y económico.
Ya desde antes de la revolución, la franja occidental era una sociedad bilingüe, en la que las élites hablaban francés, la lengua oficial con normativa, y las masas desposeídas se comunicaban en créole, el idioma del pueblo, carente entonces de preceptiva.
Opiniones sobre obras de la autora
Bruno Rosario Candelier
Director de la Academia Dominicana de la Lengua y creador del Movimiento Interiorista
Emilia Pereyra es una de las narradoras fundamentales de las letras dominicanas contemporáneas. Prevalida de una sensibilidad empática, poseedora de un fecundo talento narrativo y dueña de una voz original, recrea con esmerado estilo, a través de escenas y caracterizaciones ejemplares, los hallazgos de su fina intuición trasvasados al tramado de sus cuentos, relatos y novelas mediante los cuales ausculta el interior de sus criaturas imaginarias y perfila el sentido de tramas y anécdotas en una fresca visión novelística.
Emilia Pereyra es una escritora consciente del oficio que realiza con el cultivo de la palabra (4). Sabe también lo que reclama el ejercicio de la escritura, cuando se ejerce con la dedicación que demanda el rigor profesional. Al respecto, nuestra distinguida novelista escribió: “Creo que está claro que si no tenemos nada dentro, que si somos un sobre vacío no podremos hacer literatura que conecte con nuestros congéneres. No se trata de reflejar fielmente la realidad como si fuésemos cámara fotográfica. Lo que distingue a un escritor de otro no es sólo su estilo, la técnica que utilice, el dominio artesanal del oficio. Mucho más importante que todo eso es que sea capaz de dotar a su obra de una experiencia humana, de una visión de la sociedad distinta, de un enfoque nuevo” (5).
En los relatos y novelas de Emilia Pereyra puedo apreciar esa experiencia humana y esa visión edificante de la sociedad.
Además, un rasgo expresivo de su caudalosa sensibilidad es su dimensión visual predominante, razón por la cual le llaman la atención los colores, las sensaciones de luz y sombra, la impresionante luminosidad de lo viviente. Y, desde luego, el aura sensual de lo existente. Por eso vibra ante el esplendor de la Creación y se amuchan sus emociones con las expresiones radiantes, luminosas, deslumbrantes de las cosas, que su fértil pluma asume, recrea, potencia y plasma.
Manuel Núñez
Ensayista, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua
El crimen verde
La novela de Emilia Pereyra nos devuelve la fascinación por contar una historia, cosa que echábamos de menos. Ese hallazgo de la historia procede de un texto cuyos entresijos tienen mucho de novela negra. Como en la novela negra, en El crimen verde el terror, la usurpación, los episodios macabros, la pasión desenfrenada, la venganza y los sentimientos mezquinos son las fuerzas que sustentan los hechos y mueven a los personajes. Tiene esta historia todos los elementos de la crónica que le sirve de modelo formal: un hombre blanco, de origen griego, apareció despedazado en una montaña de escombros. El hecho ocurrió hace algunos años. Y fue menester reinventarlo. Desde el comienzo, la novela nos revela el crimen: diciéndonos quién es la víctima, dónde fue descuartizada y cuándo se cometió el delito. Luego va surgiendo el universo: primero, las fuerzas psicológicas que mueven a los asesinos: Max Meyers y Bill Ryan, en cuyo origen está la voluntad de ganar dinero, que se transforma en falta de escrúpulos, avaricia, vanidad, envidia; degrada la conciencia del hombre y lo lleva al crimen. A seguidas, la búsqueda de los aliados, el diseño del plan macabro, las secuencias posteriores del hecho: desaparición de la víctima, ocultamiento de las pruebas, usurpación de los bienes y la repartición del botín. La novelista nos presenta ese universo con soltura, sin perder el aliento narrativo.
Punto fuerte de esta novela es, no cabe duda, el conocimiento que tiene la autora de los entresijos de su trama. No ha cometido el pecado capital de muchos de los novelistas incipientes: hablar de lo que no sabe.
Los valores de la novela
Con un dominio riguroso de la narración novelística, que es, como sabido, una mezcla del modo de contar y de lo que se cuenta, es decir: la historia, la autora nos introduce en una novela narrada a tres voces: un monólogo de un sereno, que obra como la conciencia de los testigos del crimen; una narración en primera persona representada por el personaje principal, Belinda Torres, y la narración en tercera persona, presente en mayor porcentaje de capítulos. Nos introduce en una estructura circular: comienza con un monólogo y termina con un monólogo; se desarrolla en capítulos cortos, con pausas biográficas y explicativas; tiene sus diálogos de gran crudeza; sus escenas se amontonan, rompen la historia lineal, pero todas conectan con el hecho central de la novela; el descuartizamiento de un hombre. Empero, la narración no se despliega como una novela de enigmas ni de máscaras regidas por el supuesto, tal como acaece en la novela policial.
“Cuando vi que llegó la policía me puse blanco. Ay, dios mío, me dije. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué están estos jorocones aquí? ¿Qué habré hecho? ¡Jesucristo!” Así comienza Emilia Pereyra su proposición narratológica titulada El crimen verde (Santo Domingo: Mograf; 1994. 231 p.). Se trata de una novela con la cual la autora irrumpe en el parnaso literario dominicano con una gran fuerza estilística y con la frescura de un pujante esfuerzo diferenciador. Esos atributos constituyen, por sí solos, un gran logro no sólo dentro de la narrativa escrita por mujeres en el país, sino dentro de toda la novelística dominicana. La presente afirmación se hace a sabiendas de que la novela dominicana, hasta el presente momento, no ha podido alcanzar la altura que han obtenido la poesía y la cuentística locales como género.
En El crimen verde lo que se narra no es más que la historia de un asesinato perpetrado contra un extranjero. Un hecho que conmovió a todo el país por la forma en que sus ejecutores descuartizaron el cadáver, cómo introdujeron en fundas los fragmentos del cuerpo y los fueron tirando en tanques de basura de un barrio de las afueras de Santo Domingo. El crimen fue cometido con el propósito de apropiarse de unos bienes materiales sin mayor trascendencia económica: un apartamento, un vehículo…
Sin embargo, en El crimen verde, lo mismo que en una gran parte de las novelas sobresalientes de estos tiempos, el motivo del crimen no es lo más importante. Lo verdaderamente admirable de esta obra es su narratología, la forma en que la autora aborda su trama y cada uno de los personajes que interactúan en ella. Es que, historias, las hay en todas partes del mundo igual que como edificaciones hay por donde quiera que nos crucemos. Sin embargo, así como nos detenemos a admirar una edificación distinta a las demás por su estilo arquitectónico; asimismo la forma suele convertirse en un elemento fundamental en la construcción narratológica de un autor o autora. Y eso es lo que Emilia Pereyra ha logrado en El crimen verde, su primera novela publicada. Por supuesto nuestro argumento no debe interpretarse como una minimización de la importancia que tiene el tema dentro de una obra. El tema, en cualquier obra narrativa, es tan clave como la forma. El mismo Mario Vargas Llosa, en La verdad de las mentiras ha dicho que “En toda novela es la forma -…- lo que decide la riqueza o pobreza, la profundidad o la trivialidad de su historia.” (España: Seix Barral; 1992. pág. 80).
En El crimen verde subyace de manera precisa una combinación de voces, de dos puntos de vista distintos que arrastran una trama hacia un mismo fin. Se trata de un multiperspectivismo excelentemente bien llevado. En capítulos poco extensos, como casi siempre los llevan las novelas actuales, la autora nos va contando una historia con un entretejido de magnífico logro entre un narrador omnisciente y un narrador deficiente. La autora juega con plenitud de conciencia con aquello que Oscar Tacca, en Las voces de la novela, llama “el punto de vista estrictamente narrativo” y que no es más que las variaciones entre “autor, relato, narrador, personajes, tiempo y destinatario”. (Madrid: Gredos; 1973. pág. 24).
Grisselle Merced Hernández
Puertorriqueña, tiene un doctorado en literatura. Es ensayista y maestra universitaria
CÓCTEL CON FRENESÍ
Como puede verse, la escritora presenta una narración sensible del mundo del desposeído. Las dimensiones que cobra la observación de cada detalle, muestran una metáfora del desamparo descarnado. En esta novela, los personajes son el prototipo de un sector marginado al que las altas esferas no quieren ver como parte de esa fatídica realidad social, tomando ante ellos una actitud de confrontación. Existe una contemplación con tintes negativos de ese escenario; un espacio mediatizado por la hegemonía de unos pocos, y por ende, se establece una escala valorativa. Lamentablemente, en las sociedades de consumo, un ser humano está cotizado por lo que pueda aportar, en términos monetarios, a una colectividad. Por tanto, la ciudad es un referente en esta obra de Pereyra que sirve de enclave para enmarcar la soledad y la desesperación de quien vive en ella.
El espacio campo-ciudad manifiesta una preocupación de la intelectualidad dominicana desde fines del siglo XIX, que llega a cruzar el siglo XX. El dominicano, como lo ha reiterado el historiador Moya Pons, ha dejado de ser campesino para hacerse citadino. Las migraciones a la ciudad han engrosado los cinturones de miseria, y este tipo de movilidad social, nos emparienta con muchos países de América Latina. Ahora bien, la ciudad, que tal vez ha sido una promesa, un espacio de buscar el saber, como ocurre en La otra Penélope, con Bartolina, es un infierno para los subalternos. Creo que el contraste entre los estilos de vida de la clase media y el azaroso deambular de Burundi, personaje principal de Cóctel con frenesí, realiza un contrapunto entre esos dos mundos que componen la ciudad de Santo Domingo.
Miguel Angel Fornerín
Critico literario
Cóctel con frenesí
Dentro de este amplio horizonte, veo esta breve novela de la Emilia Pereyra. La plasticidad de sus imágenes, los giros narrativos que van encontrando la cuadernavía de miseria en la que viven una serie de personajes del mundo paupérrimo, mientras la clase media sigue en lo suyo, y en una sociedad donde no se platea ninguna salida. Al verso de Manuel Machado, “Qué solos están los muertos” podemos replicar, pensando en la novela: qué solos están los pobres. El cuadro de la pobreza solamente es comparable a una película del cine neorrealista italiano. Un mundo donde los seres son sombras, como en la pintura negra de Goya. Muestra también un poco la picaresca, porque en la vida dominicana hay una picaresca, no escondida, sino olvidada.
El espacio campo-ciudad manifiesta una preocupación de la intelectualidad dominicana desde fines del siglo XIX, que llega a cruzar el siglo XX. El dominicano, como lo ha reiterado el historiador Moya Pons, ha dejado de ser campesino para hacerse citadino. Las migraciones a la ciudad han engrosado los cinturones de miseria, y este tipo de movilidad social, nos emparienta con muchos países de América Latina. Ahora bien, la ciudad, que tal vez ha sido una promesa, un espacio de buscar el saber, como ocurre en La otra Penélope, con Bartolina, es un infierno para los subalternos. Creo que el contraste entre los estilos de vida de la clase media y el azaroso deambular de Burundi, personaje principal de Cóctel con frenesí, realiza un contrapunto entre esos dos mundos que componen la ciudad de Santo Domingo.
José Rafael Lantigua
Crítico y poeta, ex ministro de Cultura, Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2016
El grito del tambor
Emilia Pereyra construye una novela portentosa, agradable, sólida, de lenguaje admirable. Describe una realidad con soltura y conocimiento, y organiza un presupuesto narrativo que se vigoriza con sus capítulos de hermosa y precisa confección, con las descripciones de sus personajes en sus más variados encajes, incluso de algunos que como el mozuelo adulón, “el más rendido seguidor del almirante”, llenan un espacio en el contexto novelístico, o como el piloto de la nave que, a través de sus bien ensamblados cuadernos de bitácora, forja otro ángulo de criticidad descriptiva que permite un jalonamiento expositivo de toda la trama.
“El grito del tambor” es no solo una muy buena novela; es, o debe ser, una de las mejores novelas de la narrativa dominicana de los últimos decenios. Y me apego a tres únicas razones: descubre para la literatura un filón histórico solo descrito en los huertos de la historicidad escolar o en los libros de los historiadores; ensambla esa historia con la soltura vitalísima de un imaginario basado en la realidad, levantando una ficción inolvidable que permite evaluar y conocer esa historia desde una visión más completa y vivaz; y está escrita tras una prosa precisa, un lenguaje gozoso y una estrategia descriptiva gloriosamente eficaz.
Los lectores de Emilia Pereyra deben sentirse pues, regocijados de poder reencontrarse con esta historia desde su narración esplendorosa, para recordarnos a todos la tragedia que el corsario inglés creara en aquel territorio ancestral sumido en la pobreza, la desdicha y el abandono de la Corona española. Un acierto narrativo extraordinario de la feliz autora de otra novela inolvidable, “El crimen verde”, que merece con creces la atención de todos los buenos lectores de aquí y de allá. Nada más ni nada menos.
Rafael Peralta Romero
Periodista y escritor, director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña
¡Oh Dios!
“Quizá crean ustedes que hablo de un libro embrollado, pero no es así, sino que ¡Oh, Dios! es un libro de factura liviana y apto para una lectura cómoda y gustosa «El estilo es llano, sin que olvide la autora el nivel de lengua exigido por la creación literaria. Su composición incluye un empleo discreto y nada forzado de figuras literarias; sin embargo, cada relato o versiones es una metáfora grande, porque las palabras se han empleado para referir unos sucesos que representan una realidad objetiva contada a partir de una realidad ficticia».
“Para quienes han preguntado… La novela ¡Oh, Dios! es una narración contemporánea, audaz y transgresora, en la que al mítico Creador se le resquebraja la visión de la existencia y afronta conflictos y personajes de la realidad y de la ficción en sus recorridos por diversas regiones de la Tierra”.
Odalis Pérez
Crítico literario, escritor dominicano
El corazón de la revuelta de Emilia Pereyra
El corazón de la revuelta es el título de la novela de Emilia Pereyra, ganadora del Premio Enriquillo de Novela Histórica 2020 que propicia el Archivo General de la Nación, mediante el Premio de Historia Vetilio Alfau Durán. Dicha novela se afirma dentro de lo que en los últimos tiempos algunos historiadores y críticos han denominado la «nueva novela histórica» (véase Seymour Menton: La nueva novela histórica de la América Latina, 1979-1992, Eds. Fondo de Cultura Económica, México, 1993).
Los estilos y fórmulas de escritura que asimila dicho género cobran valor a partir del testimonio, la historia política, social, epocal e imaginaria que involucra la ficción historiográfica y el momento historiológico, sostenido por los signos propios de la llamada realidad histórica, advertida por el sujeto histórico y narrativo. Esta movilidad que se convierte en material etnohistórico, escriturario y ficcional plantea problemas que han suscitado debates en torno a lo que puede, debe o permite ser la novela frente a la historia o desde la historia.
Es cierto que la novela en América Latina y el Caribe ha sido un género marcado por la historia-ficción justificado en formas, abordajes, narrativas, estilos de escritura y «espejo de realidad» en tiempo y espacio, donde las ocurrencias tienen sus niveles de interpretación y comprensión elegidos por los novelistas o autores de historias formales.
La novela El corazón de la revuelta de Emilia Pereyra compuesta por veintisiete capítulos coherentemente organizados en torno a la esclavitud, las protestas, levantamientos de esclavos, así como a los problemas generados por los colonialismos (español, francés, inglés), que han incidido en el espacio insular caribeño, presenta en sus imágenes de base los signos de una conflictiva esclavitud epocal. La misma convoca las voces de la memoria en movimiento.
La conflictividad etnocultural, la opresión de sujetos, memorias individuales y colectivas, y cuerpos de representación territoriales, adquieren un valor ficcional en esta novela, donde el imaginario racial participa de imágenes pronunciadas en un espacio de producción en cuyos signos marginales, culturales, políticos e históricos aparecen como formas y relaciones propias de una explotación visibles y legibles en los usos de personajes y sujetos contradictorios dentro del enmarque colonial y poscolonial.
Los ritmos, mentalidades, tramas, argumentos y focos de significación presentes en esta novela remiten a geografías de rebelión, muerte, explotación humana, abusos, disrupciones socioculturales y tiempos-espaciales, donde mundo y sentido conforman significados históricos, antropológicos, literarios y políticos, visibles e interpretables a partir del texto novelesco en cuestión.
Entre el estallido, el personaje, el desgarrón histórico y el significante real-imaginario se crean otras historias de personajes que prometen un conocimiento de núcleos de servidumbre, dominación clasista, cuerpos testimoniales y ficcionales que se pronuncian también en el mapa mismo de la novela. Enfrentamientos, suplicios, quejas, dolores, martirios, acusaciones, fugas de esclavos, súplicas y maldiciones, la novela se va construyendo mediante cardinales de secuencias, que ayudan al lector a entender la construcción novelesca en tiempo y espacio, así como el mundo imaginario de la autora.
La tensión, relación, registro discursivo, espaciamiento y pautas de desarrollo utilizados como recursos por la escritora, nos acercan al contexto de la realidad ficcional narrado. Las interpolaciones espacio-temporales, así como la estructura misma del personaje (individual y colectivo), textualizan un horizonte de interpretación animado por los eventos y acciones directas o indirectas surgidas del conflicto.
En efecto, tal y como podemos leer en el trazado textual de esta novela, personajes como Ana María, Toño el Carretero, don Juan Bautista, Candela Cundeamor, Tomás Congo, Pancho Sopó, Matisalé, don Gabriel, Joaquín García y Moreno, Cabrera, Maricantó y otros más, secundarios e invisibles, conforman aquella cultura de la opresión y la sublevación que se deja leer en El corazón de la revuelta.
Tanto Boca de Nigua como Guárico aparecen en el desarrollo de esta novela como espacios de rebelión, donde la mano de obra esclava y la explotación abusiva han ido, según las voces de los personajes, empujando a los servidores y al sujeto esclavo mismo a constituir grupos de sublevación en Boca de Nigua, en Guárico en Saint Domingue. Resuena y se lee en el estallido el cuerpo de una rebelión en potencia, en fermento, donde la sorprendente y estremecedora batalla alcanzó ribetes de una violencia destructiva, radicalizada contra el poder colonial.
Es así como la novela cobra más ritmo temático en su base de desarrollo, tensión y particularidad como fuerza imaginaria. Al concentrar su foco de acción en el Santo Domingo español, al tiempo que también los personajes femeninos presentan una vitalidad cuasipoderosa, como Ana María, Maricantó, doña Lala, toda una tipología de personajes rebeldes aparece descrita por la autora a partir de sus especificidades. La respuesta a su rebelión aplacó la ira, el odio y el fuego de estos cuerpos, su temperatura emocional y corporal, sus gestos históricos y liberadores en un contexto donde se asumió el diseño colonial de dominación. De ahí la respuesta que frustra el significativo levantamiento de aquellos negros que fueron capturados y sometidos a obediencia por el poder militar de la colonia.
Según narra la autora:
Bajo el crudo sol, los soldados acumulan como leños a los otros detenidos, muchos paleados, quejumbrosos y desesperados… Algunos se lamentan por dentro o vomitan furores, quejas e insultos a puros gritos como Pedro el Viejo, alias Papá Pier, el cocinero Juan Pedro, la recién parida y lacrimosa lavandera Esperanza, los picadores de caña, Fermón Yair y los llamados Lorenzo Cabé, Melchor Buey, Anselmo Cobele, Hipólito Paná, Ventura Beré, Plácido Eipú, Pedro Mondongo y varios trabajadores de las casas. Algunos callan, como el flaco Copa Bozal, el gago Santos Yaurú, el taciturno Basilio Senguí, el sordo Antonio Polón, el parco Lorenzo Congo y otros.
La participación de los negros o la «negrada» se explica en parte debido a los niveles brutales y agresivos de trabajo. La servidumbre de origen africano que vivía en Boca de Nigua estaba en gran parte dedicada a servir y hacer el trabajo «bruto» del ingenio. Pero cuando ocurren los levantamientos se acentúan los ritos ancestrales y la violencia imparable de sus creencias y raíces.
Esta novela es una ficción y espejo del mundo colonial e insular. La explotación y conflicto que abrió compuertas en el mundo colonial presenta las imágenes de ese mundo y sus rupturas etnoculturales.
Boca de Nigua y Guárico son dos lugares reales e históricos, que la novelista acoge como espacios de conflicto, opresión y lucha, siendo así que desde estas junturas aflora el tejido histórico-fantástico de las acciones ocurrentes en la vida colonial, insular, sobre todo en el Santo Domingo colonial y en el también Saint Domingue francés. La novela crea una fluencia y una dimensión histórica e imaginaria legible en el cuerpo histórico y narrativo, pero también en el cuerpo insular colonial y anticolonial, revelándose de esta suerte las fuerzas sociales esclavizadas y los tejidos esclavos que generaron respuestas, a veces derrotadas y otras veces triunfantes como voces libertarias.
Leer esta novela en su contexto de escritura implica ir descubriendo las raíces de la opresión y de los estallidos que nacieron como parte de una conciencia etnocultural del negro esclavo, en esta isla colonizada por fuerzas que respondieron a los diversos tratados históricos de paz y dominio y que también sirvieron para el negocio, propiedad y poder del cuerpo imperial dominante en el Caribe en general.
José Alcántara Almánzar
Crítico literario, narrador dominicano
Sobre El corazón de la revuelta
El corazón de la revuelta (Santo Domingo, colección del Archivo General de la Nación, 2021), ganadora del «Premio Enriquillo de Novela Histórica 2020», es la reciente novela de la escritora Emilia Pereyra (Azua, 1963) que nos sumerge en una ficción ambientada en el Santo Domingo español del siglo XVIII, zarandeado por la rebelión de esclavos negros que durante siglos habían padecido los efectos de la dominación colonial.
La novela, escrita con la pulcritud y sobriedad que caracterizan las obras de la autora, consigue trasladarnos con certera visión al ambiente de aquel período de conflictos y cambios inminentes en el perfil político, económico y social de la isla; en este caso la colonia española, empujada por los acontecimientos libertarios del Saint Domingue occidental y la revolución allí en marcha, que culminaría con la Independencia de Haití en 1804.
Emilia Pereyra ha logrado crear una serie de personajes únicos: un puñado de amos españoles y subordinados africanos sometidos a la esclavitud en un sistema inicuo y asfixiante, que en ese momento atravesaba por una crisis inevitable, luego del Tratado de Basilea (1795), que puso toda la isla bajo el dominio francés.
De todos los personajes de la novela, son las mujeres las mejor trabajadas por la narradora, solo pensemos en Ana María, la díscola esclava que se proclama reina, y en el otro extremo Candela, la acongojada mujer que se debate entre el amor y la lealtad a su amo español y el deseo de ser libre, para solo citar dos casos.
Dos rasgos, entre otros, llaman la atención del lector: el dominio del lenguaje de época que logra reflejar la mentalidad y prácticas de los personajes, y el manejo sutil de las escenas eróticas, descritas con mesura y precisión por una escritora que elude conscientemente las espectacularidades a que es tan proclive la literatura actual. En suma, una novela a tener en cuenta sobre un período crucial de nuestra historia.
Santo Domingo, 17-12-2021.